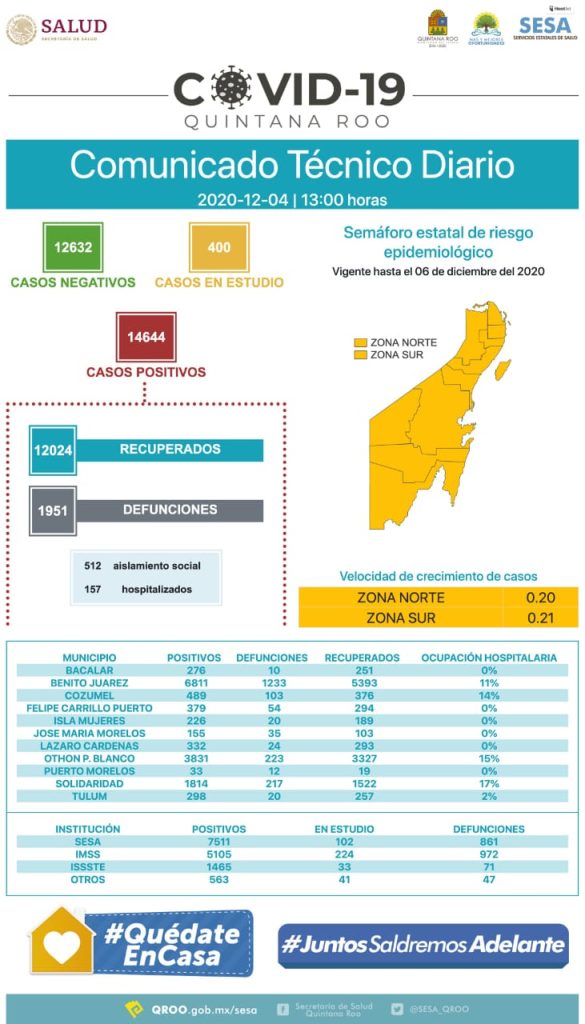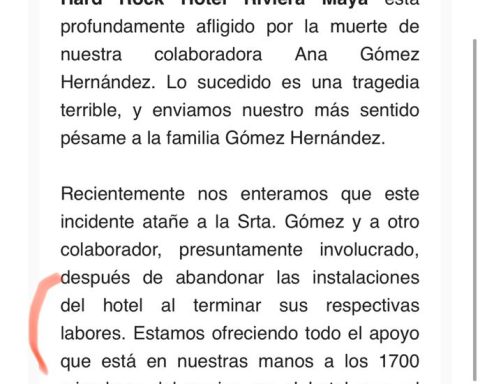Por: Leopoldo Maldonado
(Dialógo Derechos Humanos) La respuesta a la pregunta planteada en el título parece bastante obvia. Efectivamente las autoridades gozan del derecho a ejercer la libertad de expresión, sobre todo porque es parte de su función primordial informar sobre los actos de gobierno en aras de garantizar el derecho a saber de la sociedad. Sin embargo, en el contexto mundial y regional actual, el uso de este derecho por parte de autoridades, se ha vuelto problemático ante las descalificaciones y estigmatización que profieren jefes de Estado y otros integrantes de la administración pública contra medios de comunicación y periodistas que les son incómodos.
Hoy en día la estrategia de comunicación como arma del poder político se ha potenciado ante los grandes retos que enfrentan los Estados latinoamericanos en contextos de suma violencia, impunidad, corrupción y desigualdad. Pareciera que la imposibilidad de resolver problemas estructurales y coyunturales encuentra en la comunicación política una forma de distorsionar el debate público para que los mensajeros/as y no el mensaje, sean el centro del debate. En esta disputa por la narrativa la condición de autoridad del enunciante tiene un peso mayor que el de cualquier sujeto. Sin duda hay una ventaja basada en el poder formal y simbólico de quien habla frente al objeto y receptores de ese mensaje. Vamos a los ejemplos.
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha instaurado un modelo de comunicación gubernamental basada en conferencias matutinas diarias. Durante prácticamente 180 minutos al día, el Jefe del Ejecutivo habla, pontifica, juzga, persuade, absuelve, desestima evidencia y descalifica a sus adversarios. Entre dichos adversarios están, por supuesto, la prensa que el califica como “conservadora”, “fifí” (elitista), “neoliberal”. Cuando hay indicios de actos de corrupción por parte de sus alegados, el presidente simplemente profiere una letanía de calificativos que desvían el debate del punto central.
Nayib Bukele, presidente de la República de El Salvador, ha hecho lo propio. En los últimos meses se ha enfrascado desde su comunicación oficial en una serie de ataques públicos en contra del medio digital El Faro. La cosa no ha parado ahí. El titular del Poder Ejecutivo salvadoreño ha llegado al extremo de anunciar investigaciones penales en contra del medio crítico que reveló negociaciones de su gobierno con la pandilla conocida como la Mara Salvatrucha.
Último ejemplo. En una escalada de descalificaciones que se agudizó con la pandemia de COVID 19, el presidente brasileño Jair Bolsonaro se “sube al ring” para menospreciar el trabajo periodístico y acusar a la prensa de mentir al “sobre dimensionar” los efectos del virus SARS-Cov2.
Lo que tienen en común gobernantes como los citados es su considerable popularidad y la subsecuente movilización de ciudadanos y ciudadanas dispuestas de dar una batalla en redes sociales contra los medios de comunicación tradicionales. Todo esto pudiera considerarse parte de un debate robusto y desinhibido. Pero no es así si tomamos en cuenta que la prensa se encuentra históricamente bajo asedio en nuestra región. Aún más preocupante cuando la batalla contra la prensa calificada como “corrupta” o “elitista” se basa en hechos manipulados o sin evidencia suficiente.
La violencia contra periodistas en América Latina encuentra su forma más extrema en el asesinato; los controles estatales sutiles de las líneas editoriales mediante el pago discrecional y opaco de publicidad oficial; la concentración mediática en unas cuantas manos. Esos son algunos factores que nos permiten vislumbrar los efectos nocivos de una discursividad oficial anti-verdad y anti-prensa. De esta manera, la virulencia social contra la prensa prodigada desde el poder público provoca un efecto inhibitorio en el ejercicio de la libertad de prensa y logra imponer en el imaginario colectivo un absoluto desdén por la verdad.
Como botón de muestra tenemos que en México se agrede a la prensa cada 10.75 horas. Entre las agresiones con intención censora tenemos que se han asesinado a 6 periodistas en lo que va del año. Con ese telón de fondo, los ataques virulentos de funcionarios y particulares avanzan en un ambiente que se sobrentiende permisivo (“el presidente lo hace, porque yo no”), redundando en una escalada de violencia contra periodistas.
Este debate no es nuevo en la región. La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló en el caso Kimel vs. Argentina que las limitaciones a la libertad de expresión de las autoridades, consisten en considerar que los funcionarios públicos “deben constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares, en razón de su alta investidura, del amplio alcance y eventuales efectos que sus expresiones pueden tener en ciertos sectores de la población”.
En cuanto a la afectación de los derechos fundamentales de otros/as el Tribunal Interamericano señaló en el caso Ríos y otros vs. Venezuela que las autoridades “[…] tienen una posición de garante de los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, sus declaraciones no pueden llegar a desconocer dichos derechos […]. Este deber de especial cuidado “se ve particularmente acentuado en situaciones de mayor conflictividad social, alteraciones del orden público o polarización social o política, precisamente por el conjunto de riesgos que pueden implicar para determinadas personas o grupos en un momento dado”.
La Corte ha señalado puntos clave sobre el tema que nos ocupa. Uno, la necesidad de identificar la posición del eminente del discurso. Dos, una mayor obligación de informar con veracidad. Tres, atender a los derechos que se ponen en riesgo mediante ciertos discursos que son considerados oficiales. Cuatro, atender al conjunto de riesgos que detonan las declaraciones públicas en contextos de conflictividad social y polarización social.
En suma, las autoridades sí gozan de libertad de expresión, pero son responsables de sus dichos que en tanto detentan la calidad de garantes de otros derechos. Si el ejercicio de su libertad de expresión conlleva colocar en peligro los derechos de la población – particularmente de las y los periodistas- es evidente que se configura un abuso del derecho. Ello se agudiza cuando las declaraciones públicas de funcionarios o funcionarias del Estado manipulan los hechos y se emiten en contextos de fuerte convulsión social, peligros para el orden público o (como hoy día) en un contexto de emergencia sanitaria.
En el complejo tráfico de relaciones jurídicas que implica la libertad de expresión, encontramos que el ejercicio de la libre manifestación de ideas de las autoridades no se equipara al del común de la población. Mientras las personas particulares gozan de una amplia protección a cualquier discurso y podemos ser sumamente mordaces, críticas y hasta ofensivas de cara a la función pública; las autoridades están sujetas al escrutinio público por la naturaleza de su cargo. Ello también incluye lo que declaran: no pueden simplemente hablar y decir cualquier cosa que confunda a la población o lesione derechos.
De hecho, encontramos que sus dichos como autoridades públicas conlleva grandes responsabilidades legales y políticas y son sujetos a ese escrutinio de la sociedad y la prensa. Un recordatorio pertinente y oportuno cuando una oleada de tergiversaciones de la realidad y descalificaciones de voces críticas desde la palestra pública se torna una peligrosa epidemia que embate nuestras débiles democracias.